“Aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar”. La canción de mentas no era otra que “Zamba de mi esperanza” y el audaz cantor, Jorge Cafrune. El escenario: la fiesta de Cosquín, en 1978.
Es difícil pensar en aquellos años del Mundial de fútbol nacional, cuando en las escuelas se enseñaba una Educación Cívica dispuesta a fomentar el voto “calificado” y las versiones sobre desaparecidos proliferaban como las canciones de protesta en los fogones estudiantiles.
Y es precisamente allí, y en las fábricas del cordón industrial, donde se entonan las letras de Cafrune a rasgo de pura guitarra criolla. Es un andamiaje de empanadas y vino, que concentra a la militancia joven y a su potencia redentora. (No saben –lo aprenderán luego- que están siendo observados). Constituyen la reserva de los que todavía viven para cantarla.
Entre ellos está viva la figura barbuda y de sombrero “echao pa’tra”, estoica, del “turco” Cafrune que se mezcla con las letras agudas de otros hombres, mujeres y grupos. Son los que apenas logran aprovechar la porosidad social para penetrar con sus pensamientos. A tientas, como pueden.
Tal vez Cafrune haya heredado el coraje de su padre. O fuera la influencia de una vida marcada por las púas del norte argentino, espacio infinito de horizonte con sopor y tierra, a galope, la que le proporcionara una poesía profunda, un sentimiento de justicia noble que trasladaba a sus letras y cuerdas.
Después de un exilio breve, corrido por la dictadura en vista de su pertenencia persistente al peronismo, Cafrune volvió a su pago grande y natal en 1977. Lo trajo, precisamente, la muerte de su padre. Y eligió el riesgo a la angustia, cantar a callar.
“Zamba de mi esperanza” sonó entonces en el escenario cordobés, pero resonó en la Patria ajetreada, dañina, de rostros grises. Había planeado una travesía de Plaza de Mayo hasta Yapeyú, para rendir homenaje a San Martín. La heroicidad no detiene a la muerte. Los militares le juraron la suerte y en su moneda ambas caras estaban selladas con un mismo destino.
Desde el centro de concentración clandestino cordobés de La Perla, el entonces teniente primero Carlos Enrique Villanueva opinó que “había que matarlo para prevenir a los otros”, según cuentan las crónicas periodísticas.
El “turco”, no sin temor, ensilló el caballo. Clavó las espuelas en el matungo y partió en su aventura. A la altura de Benavídez, un Rastrojero lo interceptó para siempre.
Esa noche, a poco de salir, fue embestido, extrañamente atropellado. A la medianoche del 31 de enero de 1978, estaba muerto. Aquel tiempo de dudas y secretos ayudó a que su caso quedara como un accidente. Alguien entendió que el juramento fatal se había cumplido.
“El poeta, el poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quién cantarle por deber, solo tiene la concepción de la poesía como obra”, había dicho. Recolector de historias y tradiciones, la cultura popular le dedica cada tanto algún recuerdo. No tan humilde como este, por cierto.
Había nacido un día como hoy en la finca “La Matilde” de El Sunchal, cerca de Perico del Carmen (Jujuy). Y ahora es memoria, esperanza de pueblo.

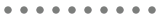

 1
1 




